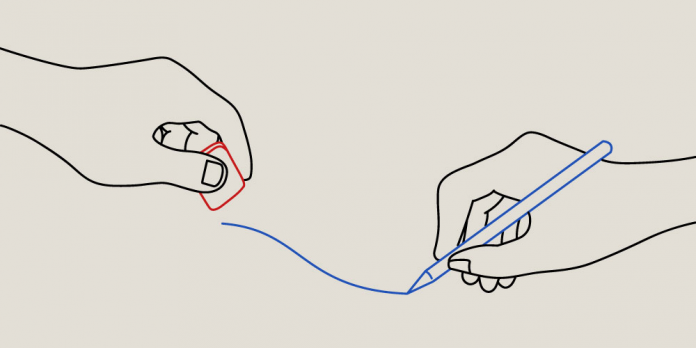“Por desdicha, no tengo a mano evidencias inesperadas o sorpresivas sobre cómo hizo el TSJ de nuestros días, sin ser un organismo de los tiempos del absolutismo monárquico, para desterrar un capítulo fundamental de la política venezolana como fue la elección primaria de la oposición. Sin embargo, parece que no hacen falta legajos sorpresivos para saber el motivo”.
La estrambótica decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre la elección primaria de la oposición, de todos conocida, ha traído a mi memoria un caso de finales del siglo XVIII, sucedido en Caracas, que describiré a continuación. Es un hecho que, hasta la medida tomada por los magistrados más encumbrados de la República sobre la escogencia de un candidato presidencial en el siglo XXI, me pareció cosa de tiempos remotos e irrepetibles que debía rescatarse para entender la inevitable evolución de los hechos históricos. Así lo hice en un libro titulado Contra lujuria, castidad, a cuyas páginas vuelvo para que el lector ponga en duda nociones como progreso y evolución a las que apelamos, ufanos y pretenciosos, cuando queremos explicar la marcha triunfal de la vida venezolana. Dicho lo cual, los invito a viajar hacia tiempos dieciochescos.
Desde 1796, la ciudad está conmovida por una trifulca que se desarrolla en el Convento de San Francisco para turbar la rutina debido a la fuerza del escándalo. Un grupo de frailes acusa del pecado nefando a uno de sus hermanos, mientras otros de los miembros de la orden seráfica aseguran que se trata de una calumnia. Debido a los gritos y a los insultos que traspasan los muros del claustro, el suceso se convierte en comidilla de todos los vecindarios, ricos y pobres, habitados por blancos o por mulatos, céntricos y suburbanos, y el nombre del acusado, fray Joaquín de Castilloveitia, un criollo de reputación intachable hasta entonces, es objeto de murmuraciones y chistes sacrílegos que se analizan con preocupación en la sala del obispado, en el Cabildo y en el despacho del gobernador. El prior de la comunidad resuelve que el supuesto homosexual se mude al Convento de San Jacinto mientras baja la marea, y así lo hace fray Joaquín sin quedarse tranquilo mientras ve cómo su voto de castidad y el rigor de su disciplina ruedan por la vía pública. Por consiguiente, después de acatar la orden de traslado, apela ante el trono para que estudie su caso y lo regrese a su santo lugar con el protocolo correspondiente.
“Se puede entonces afirmar que no hubo un pecado, y mucho menos un pecador, por decisión del rey de España”
La comunidad franciscana de Caracas pertenece a la jurisdicción de la Santa Cruz, que controla cenobios, colegios, misiones, templos y propiedades en otros lugares de la Gobernación y en las islas de Santo Domingo y Puerto Rico. No se está ante una organización de segunda en el elenco de las instituciones coloniales. Tal vez por eso la petición del acosado fraile no cae en saco roto. Se estudia en Madrid con meticulosidad, hasta que el rey revisa el sumario y toma una decisión capaz de modificar el rumbo de los acontecimientos en forma drástica. En 1798, la majestad de Carlos IV no solo ordena que fray Joaquín de Castilloveitia regrese con honores al Convento de San Francisco, sino que, por si fuera poco, se guarde “perpetuo silencio” sobre el suceso en el que pretendieron involucrarlo. Para que se concrete una decisión que parece de cumplimiento imposible, el monarca ordena que se expurgue de los archivos cualquier documento relacionado con el escándalo, que los frailes de toda la jurisdicción religiosa se reconcilien en el patio principal de cada convento mientras repican las campanas, y que el agraviado regrese en procesión pública a la casa de San Francisco, acompañado de religiosos beneméritos. Quiere que los súbditos contemplen el desfile y escuchen el estrépito del campanario para que se sientan conminados a respetar la decisión de “perpetuo silencio”.

Un grupo de visitadores franciscanos revisa entonces los archivos que guardan los documentos en la extendida zona de la Santa Cruz, hasta retirar y ordenar la destrucción de cualquier testimonio relacionado con el proceso. Después ruegan a la mitra y a la autoridad civil que hagan lo propio en sus repositorios, para que no se escapen detalles de un asunto que debe desterrarse de la memoria colectiva. Así sucede, en efecto, de acuerdo con un par de expedientes que se envían a la Corona para que quede satisfecha. En dos años de arduo trabajo se fundan los pilares de un “perpetuo silencio” que es de observancia rigurosa, pues ningún historiador, ni el más acucioso, ha topado con vestigios de una extraordinaria operación que promueve una amnesia generalizada que parece imposible en nuestros días. Si nadie, con el trascurrir del calendario, deja evidencias en Caracas y en localidades aledañas o relativamente remotas de que se trató públicamente un tema susceptible de atención en los finales del siglo XVIII, como el pecado o el delito de homosexualidad cometido por un sacerdote, decir que jamás sucedió no resulta temerario. Y no ocurrió por decisión de un monarca absoluto, desde luego.
¿No evitó así Carlos IV las consecuencias de una conducta que traspasó las barreras de una peripecia personal, y que debió discurrir en forma sigilosa para volverse después pública y notoria?, ¿no suspendió los efectos de un pecado tan perseguido entonces, como la sodomía? Nadie sabe si la gente de entonces siguió reflexionando sobre el episodio, pensándolo a solas o en contada compañía, mas ninguna probanza de la época, ni de tiempos inmediatamente posteriores, sugiere esa posibilidad. Los pensamientos solitarios y silentes no están al alcance de los historiadores. Se puede entonces afirmar que no hubo un pecado, y mucho menos un pecador, por decisión del rey de España.

Pero pude burlarme del “perpetuo silencio”. Pude desobedecer la orden de Su Majestad por pura suerte: topé con un extenso y minucioso legajo redactado por el propio Castilloveitia, en el cual detalla los episodios en medio de un trajín que mueve más tarde para ser el superior de los franciscanos en Caracas. Incluye un conjunto de fuentes de primera mano que permiten la reconstrucción que se ha abocetado aquí. Quizá sin imaginarlo, fray Joaquín da al traste con el “perpetuo silencio” que lo amparaba. Por desdicha, no tengo a mano evidencias inesperadas o sorpresivas sobre cómo hizo el TSJ de nuestros días, sin ser un organismo de los tiempos del absolutismo monárquico, para desterrar un capítulo fundamental de la política venezolana como fue la elección primaria de la oposición. Sin embargo, parece que no hacen falta legajos sorpresivos para saber el motivo.